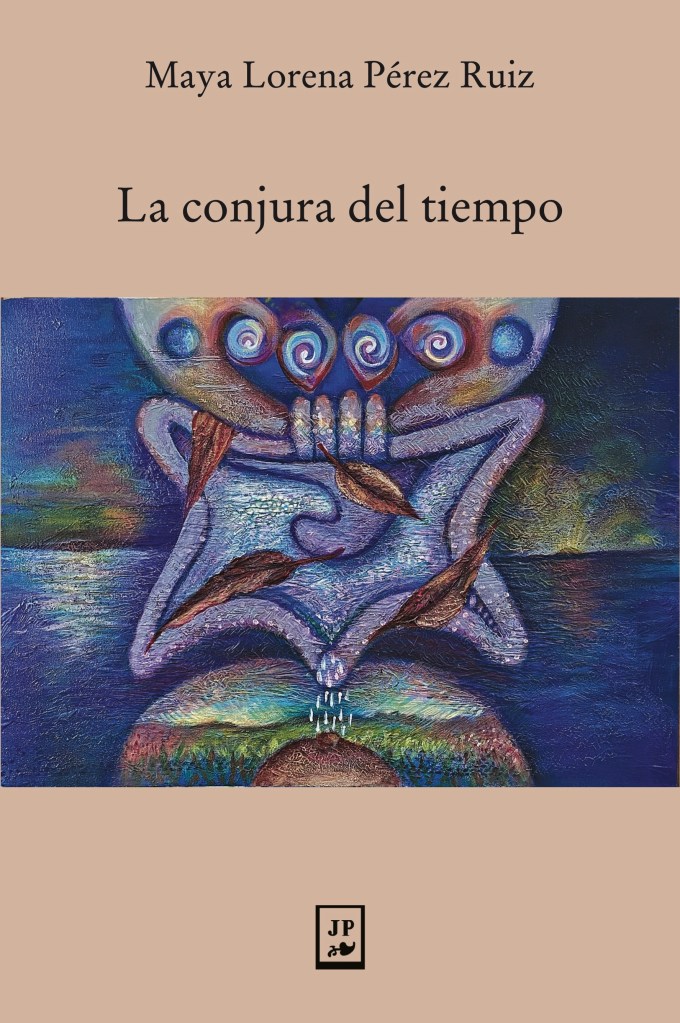
La conjura del tiempo se gestó al finalizar el siglo XX cuando conocí el puente más moderno de La Paz, Bolivia. Desde allí podían verse las cumbres nevadas del Illimani y me era inexplicable por qué la población de origen campesino, ya urbanizada y con gran poder económico, había escogido ese lugar para ritualizar sus bodas, mientras que para algunos jóvenes citadinos era el mejor sitio para suicidarse. Ante las incógnitas mi espíritu antropológico pronto fue suprimido por un impulso que me obligó escribir una novela. Estaban en ella el lago Titicaca y la cordillera nevada, las culturas milenarias y los rituales andinos, los misioneros colonizadores, las cholas frondosas y risueñas, las cofradías católicas de danzantes, la feria anual de miniaturas, el trato injusto de los “blancos” hacia los pobladores originarios, y por supuesto, lo que se gestaba ya como una ruptura inevitable de la sociedad ante la magnitud de la discriminación y la injusticia. Y, sin embargo, lo que escribía no era un espejo, sino la creación de otro país, otras lenguas y a otras personas, como si un canto telúrico emanara de ese lugar para dictarme la escritura.